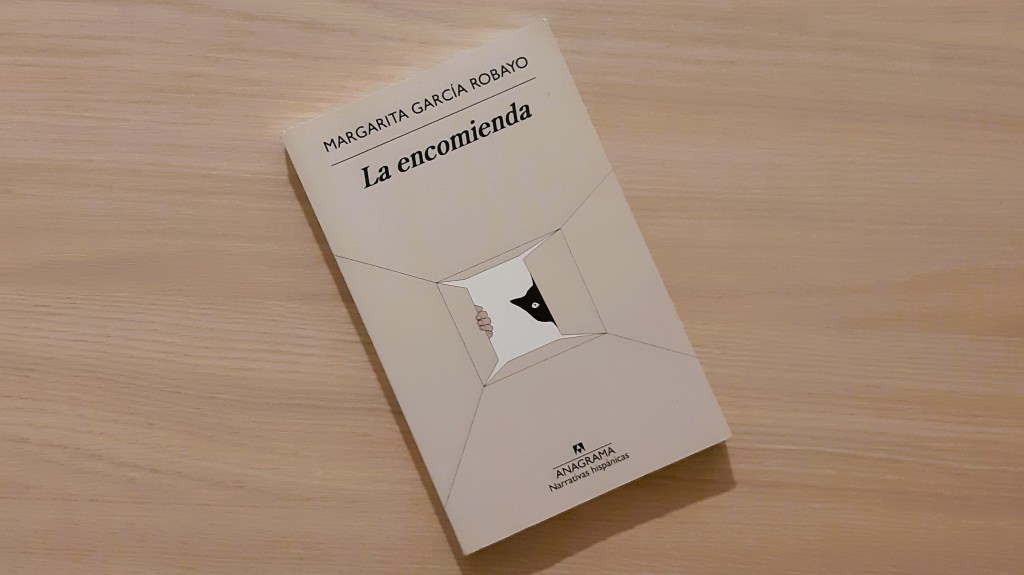Ella asentía: sí, yo estoy muerta, no existo.
¿Y por qué te veo?
Porque estás llena de mi sangre.
Hay una trampa en la escritura de Margarita García Robayo: hacer creer que después de leerla uno puede llevar un diario y hacer literatura. Que esto se trata de disponer un espacio para escribir en primera persona, maldecir ahí a gente que uno quiere y dejar constancia de eso que uno no deja constancia públicamente por miedo a contravenir las normas tácitas de la cercanía con los otros. Para, diría el lugar común, hacer catarsis. Un diario es una pulsión que no se le niega a nadie, pero en el manual de instrucciones del escritor el lamento es un móvil que debe aparecer revestido de algo que lo adense; el mero lamento es insuficiente.
Lo que hace que la primera persona sea más que un diario de pesares es lo que la nobel Annie Ernaux llama “escritura transpersonal”: que el yo contenga el desciframiento de algo más amplio. En el caso de La encomienda, ese algo más amplio es una teoría sobre el parentesco.
La novela cuenta la historia de una mujer colombiana entre sus treintas y cuarentas que vive sola, trabaja en publicidad en Buenos Aires, tiene un círculo social muy estrecho y un día recibe de repente la visita de su madre, por la que poco se ha preocupado a lo largo de casi toda su vida. La narradora, que es la misma protagonista, se centra en su madre y su hermana para enunciar su teoría de forma explícita: “…la conciencia del vínculo basta para convencer a las personas de que el parentesco es un recurso inagotable; que alcanza para todo: unir destinos enfrentados, torcer voluntades, combatir deseos de rebelión, transformar mentiras en memorias y viceversa; o bien, sostener una conversación anodina. Pero no alcanza, al contrario. El parentesco es un hilo invisible, toca imaginarlo todo el tiempo para recordar que está ahí. Las últimas veces que vi a mi hermana me repetía a mí misma: «Somos hermanas, somos hermanas», como quien solo puede explicarse un hecho misterioso acudiendo a la fe”.
El universo de la protagonista es el de una mujer común: el trabajo, el edificio donde vive, los amigos, un hombre con el que sale. Es un universo de personajes con vínculos familiares maltrechos: un jefe que casi nunca ve a su hijo; una vecina que descuida constantemente a su niño pequeño; una mejor amiga abandonada por sus padres en medio de la opulencia. La narradora tiene su propia historia con una madre a la que le fue incómoda y de la que fue distante desde pequeña. Lo que hace en su relato es exponer la artificiosidad que atraviesa esos vínculos (“En casos como el nuestro, llevarse bien no es una cuestión de magia o de química o de afinidad, sino de tenacidad, de tozudez, de trabajo tortuoso”) y ponerlos en duda con crudeza (“Esta señora es mi madre, pero yo no recuerdo la sensación de ser su hija”).
Hay en esos personajes un laconismo característico. Su mera coincidencia en un espacio no detona el diálogo entre ellos (eso toma tintes patéticos cuando la protagonista redacta la síntesis de la novela que quiere escribir: una madre y sus dos hijas viven en la misma casa, pero nunca se ven, así que se comunican por medio de notas cortas que dejan en la cocina). Cuando los personajes se hablan, lo hacen con intervenciones cortas y de trámite que nunca se convierten realmente en conversaciones. Además porque la voz de la narradora las interrumpe para interpretar lo que está en medio. Es en esas interrupciones donde está el peso de la escritura de Margarita García: en su capacidad para hacer explícito lo que ha impedido ver una interacción con mínima o nula comunicación. Lo logra yendo al pasado de sus personajes, fijándose detenidamente en un gesto, descifrando el tono con el que alguien dice algo o deteniéndose en una expresión. Es su forma de acercarse a lo íntimo para descifrarlo. Y lo que encuentra, lo que muestra y, al final, lo que cuenta, es que los lazos familiares los construimos muchas veces a partir del trauma, la impostura, la duda y la conveniencia.
—
Margarita García Robayo. La encomienda. Anagrama, 2022. 191 páginas.