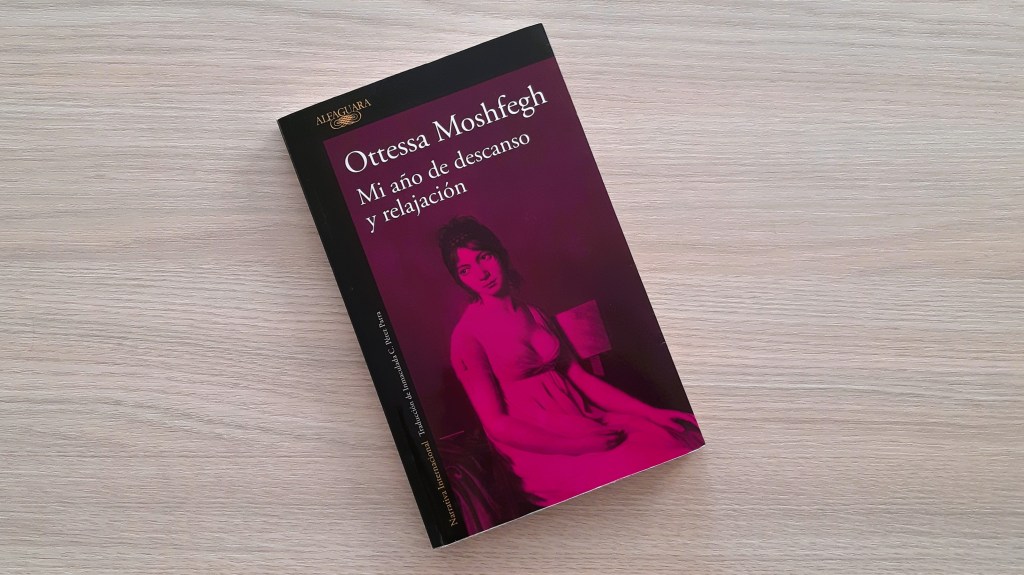Hay un hartazgo tal, una mirada tan decididamente misántropa en esta novela, que una declaración de esperanza parecía imposible.
Ottessa Moshfegh propone lo siguiente en Mi año de descanso y relajación, su segunda novela: una mujer en la mitad de sus veintes decide encerrarse en su apartamento por un año y sumergirse en un mar de somníferos, ansiolíticos y medicamentos para la depresión con la idea de resetearse la cabeza, vuelta un ocho tras la agónica muerte de su padre y el posterior suicidio de su madre; también, desde antes de eso, por una crianza en la que ambos realmente no fueron padres.
La protagonista, que es la voz de la novela aunque no se revela su nombre, expone su miseria en detalle: la dureza de su madre, que le machacaba valium en el tetero para que se calmara; la indiferencia de su padre; su incapacidad para sentir tristeza; su descuido físico; cada pasta que se toma buscando dormir. Moshfegh corre el riesgo de hundir al lector en un relato lastimero al hacer tan explícito el lamento de su personaje, pero se mueve con una pericia que le permite incluso sacar más de una carcajada. El lector termina por acompañar a aquella mujer deprimida sin tener que fatigarse en la lástima; más bien disfruta el picante de la gracia.
No es el humor, sin embargo, lo que le da a la novela su energía característica. Tampoco el rechazo a una crianza traumática, así ese sea su punto de partida y ubique este libro en ese filón de libros que se alimentan del trauma. La fuerza radica en la idea de que todo es susceptible de convertirse en cliché: desde los gestos más íntimos hasta las expresiones antisistema. Eso pasa porque la construcción de esos gestos no tiene como base, necesariamente, una reflexión interna que los haga propios, sino la repetición inconsciente o sin capacidad crítica de fórmulas masivas. El mercado muestra así su poder de la ubicuidad, convirtiendo todo gesto en pose. La encarnación más desaforada de eso en la novela es Reva, la única amiga de la protagonista. Reva, por ejemplo, pasa por una situación límite: la muerte de su madre, y al hablar ante los asistentes al funeral “todo lo que dijo sonó como si lo hubiese sacado de una tarjeta de Hallmark”. La narradora la mira en esa y otras situaciones con desprecio y curiosidad, para concluir con un veredicto demoledor: “Reva era como las pastillas que me tomaba: transformaba todo, hasta el odio, hasta el amor, en borra que se podía descartar”.
Esa condición de persona-cliché la tienen los demás personajes, que representan el vacío del discurso transgresor de cierto arte contemporáneo, la superchería de algunos abordajes alternativos a los problemas de salud mental y la fragilidad de la masculinidad más recia.
El cuestionamiento contra todo eso no parecía dejar un resquicio para la luz. ¿Puede la esperanza colarse entre la misantropía? Raskólnikov ya había respondido que sí en Crimen y castigo. «Él había resucitado y lo sabía, lo sentía con todo su ser renovado«, dice la novela de Dostoievski. Lejos de la ética cristiana del personaje ruso, Moshfegh también responde que sí. Con burla, ironía, ternura y sin arrepentimiento alguno.
—
Ottessa Moshfegh. Mi año de descanso y relajación. Alfaguara, 2023. 253 páginas.