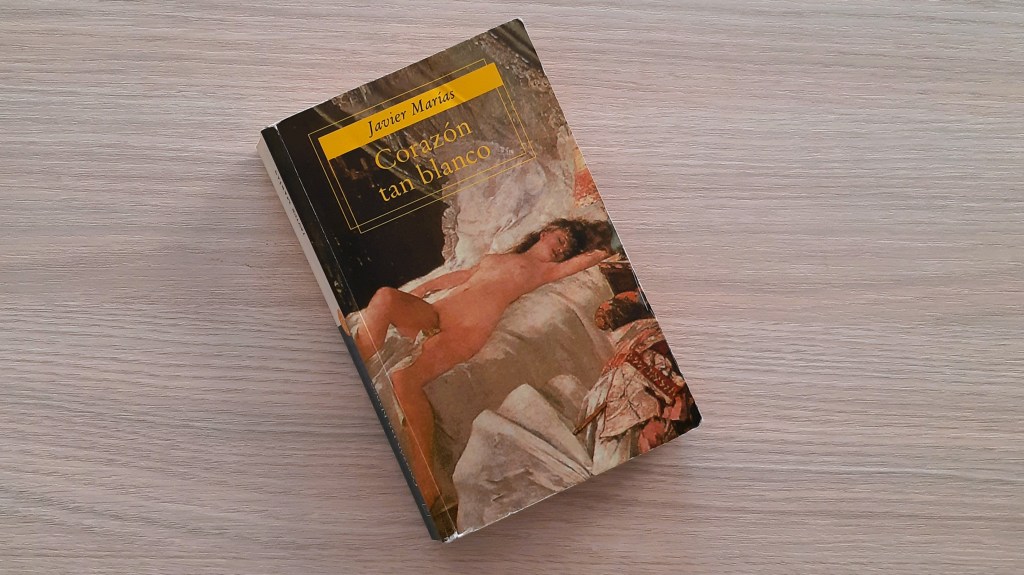La gran novela que impulsó la fama internacional de Javier Marías, Corazón tan blanco, cuenta, sí, como se ha dicho ya tantas veces, una historia sobre el secreto. Pero su poder cautivador no radica en la revelación de aquel secreto que se oculta (todo arranca con el enigma de una joven recién casada que se suicida en la casa de sus padres), sino en el mecanismo que Marías pone en funcionamiento para mostrar cómo opera la mente para hacer el descubrimiento.
La primera mitad de Corazón tan blanco se va en escenas que parecen desconectadas de ese enigma, pero que la lectura convencional, en particular la lectura típica de un policiaco, asume fácilmente como puertas que abre el autor para después cerrarlas. Acciones aisladas que deberían encontrar posteriormente su justificación. Por ejemplo, Juan, el narrador (un narrador protagonista que recuerda en primera persona desde un futuro cercano) nos cuenta de su viaje de bodas, pero se centra en un episodio muy específico: parado en el balcón de su hotel en La Habana mientras su esposa duerme, una mujer en la calle comienza a reclamarle con insultos por hacerla esperar; después de que ella se acerca se da cuenta de que lo está confundiendo con otro hombre, que justo en ese momento aparece en el balcón del lado y le pide a la mujer que suba a su habitación. Separados solo por una pared, Juan decide escuchar la conversación de ellos dos (Miriam y Guillermo, cubana y español) y se da cuenta de que son amantes, de que él tiene esposa en España y de que Miriam le pide que la mate. Juan cuenta luego, en otro capítulo, que se conoció con su esposa, Luisa, en un encuentro entre dos diplomáticos (español y británica) al que los llamaron como traductores, y le dedica varias páginas a la manera juguetona como él condujo la traducción, de tal forma que los diplomáticos terminaron hablando sobre cómo uno termina obligando a querer a aquellos con quienes se relaciona. Juan también recuerda en un capítulo posterior el gusto que tuvo entre su niñez y el comienzo de su edad adulta por Nieves, la niña que atendía en la papelería del lado de la casa donde creció.
Ninguna de esas historias, de esas puertas abiertas, se cierra. El lector no sabe al final qué pasa con Nieves, con los diplomáticos ni con Miriam ni Guillermo, y las acciones de ninguno de ellos inciden tampoco en el descubrimiento del enigma sobre el suicidio de la mujer al comienzo de la novela. Hay un par de ejemplos más y, de nuevo, estamos hablando de casi la mitad del libro. En Goodreads un lector escribió la queja que parece más lógica: “Lo dicho en 300 páginas pudo contarse en apenas 70 u 80”.
¿A qué juega Marías? La clave está en constatar que aquí la acción no lo define todo. Esto es: las puertas que abre el narrador con esas minihistorias no son subtramas de la historia principal en las que supuestamente ocurren hechos sin los cuales sería imposible explicar el enigma. Lo realmente útil para comprender la verdad que al final se descubre no son esas anécdotas que recuerda Juan, sino los pensamientos que en él detonaron esas situaciones que vivió con Miriam, Guillermo, Nieves, los diplomáticos y otros. Son sus digresiones, expuestas a manera de monólogos interiores en párrafos extensos, las que van dejando sobre la mesa una serie de ideas (en particular sobre el secreto, la reticencia a saber, la necesidad de saber más una vez se sabe algo, las consecuencias de saber lo que ha sido ocultado), ideas, digo, que van armando una suerte de universo argumentativo alrededor del cual se mueve la historia, y sin las cuales, ahí sí, sería imposible comprender a fondo la verdad que se descubre al final.
Un ejemplo (quizá el principal, pero apenas uno de varios): Juan narra en el tercer capítulo la escena con Miriam y Guillermo en el hotel de La Habana, cuando ella le pide a él que mate a su esposa. Eso se conecta con la conversación entre diplomáticos, en el cuarto capítulo, cuya traducción distorsionó Juan, y en la que la mujer británica dice: “‘Los dormidos, y los muertos, no son sino como pinturas’, dijo nuestro Shakespeare, y yo a veces pienso que las personas todas son solo eso, como pinturas, dormidos presentes y futuros muertos”. Se relaciona porque en el quinto capítulo Juan cuenta que luego supo que esa frase de Shakespeare viene de Macbeth (“ese símil está en boca de su mujer, al poco de que Macbeth haya vuelto de asesinar al rey Duncan mientras dormía”), y arranca una digresión sobre la instigación, la diferencia entre las palabras y los actos, y la complicidad:
“La lengua en la oreja es también el beso que más convence a quien se muestra reacio a ser besado, a veces no son los ojos ni los dedos ni los labios los que vencen la resistencia, sino solo la lengua que indaga y desarma, la que susurra y besa, la que casi obliga. Escuchar es lo más peligroso, es saber, es estar enterado y estar al tanto, los oídos carecen de párpados que puedan cerrarse instintivamente a lo pronunciado, no pueden guardarse de lo que parece que va a escucharse, siempre es demasiado tarde. No es solo que Lady Macbeth induzca a Macbeth, es que sobre todo está al tanto de que se ha asesinado desde el momento siguiente a que se ha asesinado, ha oído de los propios labios de su marido ‘I have done the deed’ cuando ha vuelto, ‘He hecho el hecho’, o ‘He cometido el acto’ (…). Ella oye la confesión de ese acto o hecho o hazaña, y lo que la hace verdadera cómplice no es haberlo instigado, ni siquiera haber preparado el escenario antes ni haber colaborado luego (…), sino saber de ese acto y de su cumplimiento”.
Unas 250 páginas después, durante las que esta idea sigue apareciendo casualmente, Ranz, el padre de Juan, confiesa que hace cuarenta años mató a su primera esposa, una cubana, para poder estar con Teresa, que fue su segunda esposa y que le había dicho semanas antes del crimen, de manera inocente, que la única posibilidad de estar juntos era que la cubana algún día muriera. De nuevo entra en juego la digresión sobre instigación, la complicidad y los perjuicios de saber, ya con mucha más consistencia y sentido para el lector. Y por eso la confesión de Ranz (la principal verdad que se revela en la historia) llega permeada de Miriam, de Guillermo, de los diplomáticos; pero no de lo que hicieron ellos en las anécdotas que recuerda Juan, sino de las reflexiones que lo que ellos hicieron y dijeron en esos momentos le generaron a él.
De nuevo: hay más ejemplos de este tipo sobre el mecanismo que emplea Marías, que también funciona con frases e imágenes que aparecen en episodios aparentemente aislados y se repiten hasta llenarse de sentido a la hora del descubrimiento, y darle sentido al mismo.
Esto es revelador porque permite hablar de la historia que cuenta la novela sin disociarla de la forma como es narrada. Los monólogos interiores de Juan son el instrumento narrativo que permite conocer qué es lo que él piensa o recuerda a partir de ciertas señales (una frase en una conversación, un gesto, una melodía, una prenda, una parte del cuerpo de otra persona); el instrumento con el que va sembrando ideas a manera de pistas que al final contribuyen a que la revelación del secreto, del crimen, sea más que el descubrimiento de un hecho que se desconocía (lo que limitaría la novela a lo meramente anecdótico), y más bien se trate de la comprensión de lo que se movió alrededor del crimen, allá en el fondo del alma de sus protagonistas.
Uso adrede la palabra comprensión porque Corazón tan blanco es, así, lo que el crítico Constantino Bértolo entiende por una novela: “la experiencia de una comprensión”.*
—
Javier Marías. Corazón tan blanco. Punto de lectura. 1999 (Primera edición: 1992). 404 páginas.
* Constantino Bértolo. La cena de los notables. Babel Libros. 2017 (Primera edición: 2008). 325 páginas.